
Las plantas de biogás son el nuevo manotazo de ahogado de un capitalismo que intensifica su carácter depredador para aparentar solucionar los desastres de la ganadería industrial pretendiendo encontrar soluciones de economía circular, que ignora los perjuicios a los vecinos y fomenta la producción intensiva y el consumo de carne.

David Avilés Conesa. Antropólogo social 18/11/2025
Desde comienzos del siglo XXI estamos situados en la península ibérica en un cambio de modelo de producción energética que consiste en la sustitución de energías fósiles por otras denominadas ‘verdes’, dentro de un proceso en el que la Unión Europea (UE) está desarrollando políticas para favorecer la proliferación de energía eólica, solar y de producción de biogás, inscritas en el marco global del cumplimiento de la agenda 2030, las políticas de economía circular y de emisiones cero de carbono marcadas por la agenda 2050.
Dentro del contexto geopolítico global, este proceso, como diría Karl Polanyi, profesor de economía política de la Universidad de Columbia, de “gran transformación” energética, se ha visto acelerado en estos últimos años por la necesidad de la UE de la independencia del gas ruso y la estrategia de soberanía energética, lo que ha provocado la proliferación de una gran cantidad de proyectos para sustituir el gas fósil que se concretan en la instalación de macroplantas de producción de biogás.
Estas macroinstalaciones de digestión anaeróbica para producir biogás y biometano que proliferan en toda la geografía del Estado español, se alimentan principalmente de estiércoles, purines y restos biológicos de cadáveres de animales, lo que revela la interdependencia estructural del nuevo modelo productivo depredador con el modelo agroextractivista de producción de vegetales y cría intensiva de animales en macrogranjas, perpetuando este modelo ampliamente cuestionado en las crisis sociales y ecológicas en el Mar Menor, Doñana, las Tablas de Daimiel, la albufera de Valencia o el delta del Ebro, así como en otros ecosistemas colapsados en el sur de Europa.
Para hacernos una idea de la magnitud de este proceso de transformación energética y la transición al nuevo modelo productivo, en la península ibérica hay proyectadas más de 500 de estas macroplantas que proliferan en entornos rurales y periurbanos, distribuidas, sobre todo, en Murcia, Castilla la Mancha, Castilla y León, Galicia, Cataluña, Aragón. Madrid y Andalucía. Según Sedigás, el lobby del gas en la península ibérica, en un informe titulado: “Estudio de la capacidad de producción de biometano en España” (2023), propone la instalación de 2.326 macroplantas de biometano distribuidas por toda la península. Estos datos revelan la fuerza empresarial transnacional y el gran impulso institucional dirigidos hacia la introducción de este modelo extractivista de producción de gas, que tiene el potencial de convertir la península ibérica en un basurero tóxico.
Este modelo productivo, conocido por las personas expertas como extractivismo verde, viene facilitado por un entorno normativo que se asienta sobre una serie de medidas legislativas y fiscales que forman parte del entramado de este proceso de transformación, iniciadas en los años 80 del siglo pasado. Estas medidas consisten en la flexibilización de las normativas ambientales, la apertura sin restricción a la inversión extranjera directa (IED) y, por último, como colofón, la aprobación de leyes y reglamentos de simplificación administrativa para la concesión, renovación de las concesiones, así como, para el aumento del volumen y la modificación de los residuos consignados en las licencias iniciales de proyectos energéticos clasificados, de manera acrítica y mediadas por el lobby del biogás como de interés estratégico. Este proceso, además, está acompañado de la concesión de subvenciones europeas a la actividad, sin las cuales, según Antonio Turiel, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) especializado en energías fósiles (petróleo, gas y minerales asociados), esta tecnología de producir biogás a gran escala, sencillamente, no es rentable.
Tales medidas, lejos de democratizar el acceso a la energía, están configurando un escenario donde los pequeños productores, campesinos, vecinos y empresarios locales quedan desplazados por los intereses de grandes consorcios energéticos, agrícolas y financieros que controlan la cadena completa de valor: desde la producción de materias primas hasta la distribución del biometano en los mercados internacionales.
Como ya ocurrió con la agricultura de regadío inserta en el modelo agroextractivista, hoy asistimos a la consolidación de un modelo de energía para la exportación, dirigido a abastecer la demanda de gas de países del norte de Europa. Se trata, por tanto, de un proceso de reprimarización energética: territorios rurales convertidos en zonas de sacrificio que proveen de gas producido a partir de residuos orgánicos y residuos biológicos tóxicos y las emisiones asociadas, a un mercado externo que define precios, normativas y ritmos de producción. Pero la desproporción entre el territorio productor y el consumidor induce la pregunta: ¿qué consecuencias tiene que un pequeño territorio con recursos escasos, la península ibérica, produzca energía para un territorio inmenso, el centro y norte de Europa? De aquí podemos inducir una respuesta: el colapso del territorio. Veamos.
Joan Martínez Alier, profesor de economía de la Universidad de Barcelona, advierte que, a mayor producción, mayor es la generación de residuos, y que los recursos renovables dejan de serlo cuando se extraen o procesan por encima de sus niveles de recuperación. En el caso del biogás, la anunciada y supuesta circularidad del proceso se rompe cuando la demanda supera la disponibilidad real de materia orgánica, y esto obliga a intensificar aún más la producción ganadera. A mayor volumen de biogás, mayor es la presión sobre los ecosistemas locales, mayor es el tráfico pesado de sustancias biológicas tóxicas, mayores emisiones difusas y mayor es el aumento de la conflictividad social derivada de los olores, la contaminación y la perdida de la salud y de la calidad de vida de las comunidades próximas a estas macroplantas.
El despliegue masivo de estas macroplantas de producción de biogás y biometano, que afecta principalmente a comunidades rurales y periurbanas, muestra la introducción en la península ibérica del modelo productivo depredador identificado como extractivismo verde, que además produce el aumento de la conflictividad social en el Estado Español, con la proliferación de más de sesenta conflictos sociales y la configuración de las plataformas denominadas Stop Biogás, diversas coordinadoras regionales y una coordinadora estatal.
Bajo la retórica del progreso, la soberanía y la modernización energética, se impone una lógica de ocupación del territorio que conduce a la degradación de los ecosistemas, los bienes comunes, la salud y la calidad de vida de las poblaciones donde se instalan estas macroplantas de producción de biogás. En otras palabras, se desposee a las gentes de las poblaciones y comunidades de sus bienes individuales y colectivos y se concentran los beneficios en unas pocas corporaciones transnacionales que operan a escala global. En palabras de una mujer afectada por la instalación de una macroplanta de biogás cercana a su domicilio: “Nos dejan la mierda y se llevan los beneficios”.
Como afirma Maristella Svampa, profesora de la Universidad Nacional de la Plata, los territorios sacrificados comparten una misma condición: Son espacios heredados cargados de significados culturales donde las personas y las comunidades comparten relaciones especiales con el territorio. La imposición de estos proyectos energéticos destruye estas relaciones: desde instancias externas a las poblaciones, arrastrando modos de vida, conocimientos y memorias locales, convirtiendo los territorios heredados en basureros tóxicos.
El problema, por tanto, no es solo tecnológico o ecológico, sino ontológico y político, porque redefine quién puede otorgar sentido al territorio y, si no lo impedimos desde la sociedad civil, estos sentidos prescribirán usos impuestos por agentes externos a nuestras comunidades. Si no asignamos de manera activa esos significados y sentidos a los territorios donde desarrollamos nuestras vidas individuales y colectivas, vendrán otros a asignarlos de acuerdo a sus propios intereses y esos sentidos prescribirán determinados usos y aprovechamientos de los territorios y los recursos y sancionarán otros.
Las movilizaciones que emergen en distintas regiones, desde Galicia hasta Andalucía, pasando por Castilla La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Cataluña, Cantabria o la Región de Murcia, se inscriben en este horizonte de defensa territorial y ecológica. Las plataformas ciudadanas contra el biogás articulan un discurso que trasciende el “sí o no a una planta” para cuestionar el modelo energético y económico de fondo. En estas luchas suena el diagnóstico del secretario ejecutivo del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Eduardo Gudynas: ‘Naturaleza, corrupción y extractivismo es la anatomía de una relación íntima’.
El aumento de la conflictividad social que ocasiona la introducción en la península ibérica de este modelo productivo no puede entenderse como un debate exclusivamente técnico o localizado en enclaves concretos, sino que se trata de una expresión más del fenómeno de acumulación por desposesión que describe David Harvey, profesor de la Universidad de Nueva York (CUNY), que caracteriza el capitalismo extractivista contemporáneo. Las macroplantas de biogás, lejos de cerrar el ciclo de la materia orgánica, abren un nuevo ciclo de apropiación territorial legitimado bajo el signo de lo ‘verde’. Un ciclo que amenaza con repetir el destino de otros territorios afectados por la degradación ambiental, la fragmentación social y el abandono tras el agotamiento de los recursos.
Allí donde se simplifican los trámites administrativos que permiten estas actividades, se ocultan procedimientos y gestiones burocráticas, se manipulan las evaluaciones ambientales y se privatizan los bienes comunes, el interés público queda subordinado a la lógica del beneficio privado de las corporaciones trasnacionales y los bancos de inversión y se abre la puerta a la generalización de este modelo productivo depredador, basado en la acumulación por desposesión, que hunde sus raíces en la lógica de una avaricia desmesurada y de la ganancia económica particular.
La lección aprendida en Riotinto, Aznalcóllar, Portmán o el Mar Menor nos advierte del desenlace posible: cuando los ecosistemas colapsan, ya no hay retorno posible. Si no se produce un giro real hacia modelos energéticos y productivos integradores, socialmente justos y ecológicamente sostenibles, el biogás se convertirá en el nuevo emblema del fracaso del ‘capitalismo verde’. Cuando ya no queden residuos que rentabilizar ni territorios donde instalar estas macroplantas de biogás, las corporaciones abandonarán estas zonas en busca de nuevos territorios sacrificables y el sistema de arrendamiento de las tierras favorecerá la estrategia corporativa de: extraer, contaminar, desalojar y evadirse. Así han actuado en otros casos los agentes que favorecen este modelo productivo depredador ¿Por qué ahora habría de ser diferente con el modelo de producción de biogás que se nos quiere imponer?
PROCEDENCIA: eldiario.es


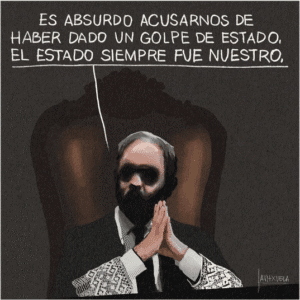



Deja una respuesta