
En este artículo Jorge Riechmann diferencia tres enfoques presidiendo los movimientos ecologistas: el ambientalismo de lujo, enfocado en la protección del paisaje y los valores naturales, y el ecologismo de emergencia, el de “aquellos que defienden que no hay nada más urgente que la transición a las energías renovables (…) ya mismo, como sea”. Frente a ellos, él defiende un hasta ahora minoritario ecosocialismo-ecofeminismo decrecentista, que nos lleve más allá del capitalismo “dentro de un paradigma alternativo, claramente poscapitalista y decrecentista”. Seleccionamos aquí, sin las notas a pie de página y la bibliografía, los apartados finales: 7, 8 y 9 )
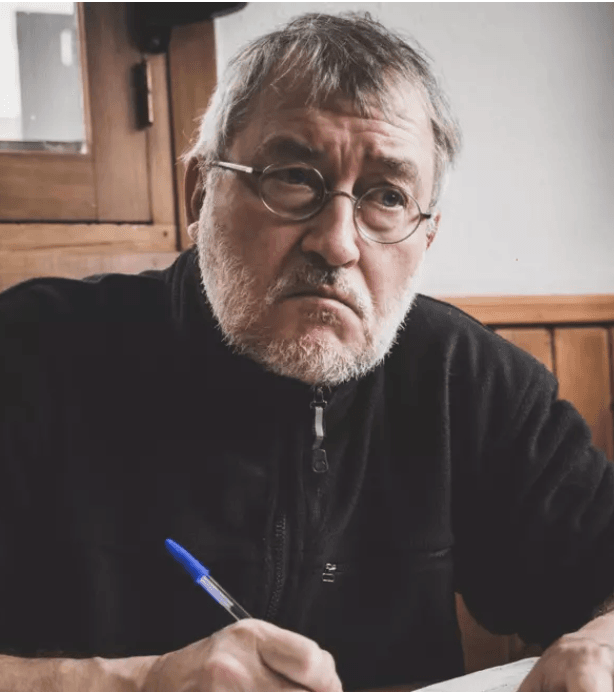
Jorge Riechmann
Publicado en Kult-ur vol. 12, nº23, 2025 – pp. 49-68
7. SE SIGUE PENSANDO EN SOLUCIONES DE LUJO, CUANDO NECESITAMOS SALIDAS DE EMERGENCIA
En una entrevista para Alba Sud, se me preguntaba por el fuerte debate que se ha producido dentro del movimiento ecologista entre aquellos sectores conservacionistas que ponen en el centro el paisaje y su preservación y aquellos que defienden que no hay nada más urgente que la transición a las energías renovables. En Cataluña, este debate se ha centrado sobre todo alrededor de los parques eólicos y solares, especialmente el proyecto del parque eólico «Tramuntana» en el Golf de Roses, pero debates análogos se están dando en todas partes. En Galicia, por ejemplo, Ecologistas en Acción se ha partido en dos (Redacción eldiario.es, 2023).
Los movimientos en defensa del territorio chocan a veces contra los partidarios de una transición energética ya mismo, a toda velocidad, sin aspavientos ni cortapisas, como sea. No es nuevo en la historia del movimiento ecologista, donde a veces se han dado posiciones NIMBY (Not in My Backyard, «que no me lo pongan cerca a mí») ante instalaciones problemáticas, como un vertedero o una incineradora. Eran reacciones iniciales ante lo que se percibía (casi siempre correctamente) como una agresión al territorio y a las vidas de sus habitantes, donde estaban implicadas cuestiones serias de justicia ambiental. Por otra parte, cuando los colectivos se informaban y eran capaces de ampliar su perspectiva, el movimiento solía madurar y era capaz de generar propuestas en positivo, con perspectiva general de bien común.
Creo que en el debate actual en torno a las macroinstalaciones de aerogeneradores y «huertos solares» fotovoltaicos han aparecido tres posiciones bastante definidas: por un parte, lo que llamo ambientalismo de lujo frente a un ecologismo de emergencia. Este ambientalismo de lujo obvia los fenómenos de escasez y la brevedad de los plazos para actuar, y se moviliza por la protección del paisaje y los valores naturales (cuestión sin duda importante); pero ignora en muchos casos otros factores como el agua, la energía o la dramática pregunta sobre qué vamos a comer mañana. Del lado del ecologismo de emergencia, tenemos compañeros y compañeras que entienden la urgencia como estrictamente climática y que ven en el impulso de las energías renovables el factor decisivo que nos va a sacar de la zona de peligro en la que estamos (diría que se equivocan en eso, salvo si ponen una reducción drástica del uso de energía en el norte global como primer paso de una verdadera transición energética). No obstante, a menudo ni unos ni otros abordan en serio los cambios sistémicos que habría que llevar a cabo: suelen permanecer en el marco del «capitalismo verde»
Finalmente, estaría un tercer sector minoritario que es bien consciente de la emergencia que vivimos y no minusvalora lo trágico de nuestra situación, pero considera que las soluciones han de desarrollarse dentro de un paradigma alternativo, claramente poscapitalista y decrecentista, y que, por tanto, han de darse transformaciones profundas en la sociedad (Riechmann, 2021). Como he defendido en otros lugares, una reducción del nivel de vida material (correlacionado en última instancia con el consumo de energía y materiales, o con la huella ecológica) es compatible con una alta calidad de vida para la gente, pero solo si somos capaces de cambios radicales en las estructuras productivas, las formas de propiedad, las relaciones de dominación, las concepciones de vida buena… (Riechmann, 2024a). Esta tercera posición sería la de un ecosocialismo-ecofeminismo decrecentista, lo que yo he llamado en otros textos un ecosocialismo descalzo. En definitiva, se trata de un cambio sistémico que nos llevase más allá del capitalismo. Menos turistas y más labriegos, podríamos decir a modo de consigna, pero enseguida nos preguntarán: en las sociedades del norte global, ¿quién quiere eso?
«Crear horizontes de deseo» (esa consigna-fetiche que oímos tantas veces en los círculos de nuestras desorientadas izquierdas) está muy bien. Horizontes de deseo que no se materialicen en sufrimiento y daño a otros ya va resultando más complicado…
8. SOBRE CLIVAJES, DECRECIMIENTO Y CRÍMENES
Politólogos y politólogas emplean un concepto básico en su disciplina, cleavage (a menudo españolizado como clivaje, sobre todo en América latina), que sirve para ordenar el campo de la política. Tenemos para empezar (desde los tiempos de la Revolución francesa en nuestra pequeña Europa) una divisoria izquierda-derecha y después se nos añaden otras: patriarcal-antipatriarcal o ecologista-productivista, y se va organizando un campo político más complejo.
Creo que decrecimiento es como una nueva divisoria básica, que tiene que ver algo con la divisoria ecologismo-productivismo, pero no es exactamente lo mismo: porque si hay algo que marca buena parte de los fenómenos sociales y ecológicos a que asistimos es la extralimitación (en inglés overshoot;sobre la extralimitación ecológica, véase Richardson et al., 2023). Es el fenómeno básico y más importante al que deberíamos prestar la mayor atención, aunque apenas lo vemos.
Lo más importante de lo ocurrido en los últimos decenios ha sido esa extralimitación ecológica: el chocar de las sociedades industriales contra los límites biofísicos de la Tierra y seguir empujando. Estamos lejos de tener ni siquiera mínimos de racionalidad social, porque nos fijamos en mil cosas antes que en eso: como sociedad, concedemos mil veces más importancia a las frivolidades anuales en torno al festival de Eurovisión que a la posible interrupción de la corriente termohalina del Océano Atlántico.
Y así la cuestión decrecimiento-crecentismo se convierte en una divisoria política fundamental: este es mi punto de partida desde hace tiempo.
Podríamos partir de lo que decía Emilio Santiago Muiño hace algunos años de forma muy lapidaria, antes de su giro hacia el «pragmatismo verde»: «o nos empobrecemos o matamos». Esa es una disyuntiva veraz: o nos empobrecemos (luego cabe precisar en qué sentido) o nos convertimos en asesinos (en realidad: más asesinos todavía de lo que somos ya ahora), sabiendo que después de todos modos moriremos matando.
«Empobrecerse», en términos ecológicos, no significa vidas peores o vidas humanas indeseables, pero sí quiere decir hacer menos cosas, emplear mucha menos energía y muchos menos materiales, vivir de otra manera. Lo cual, desde el conjunto de valores que ahora prevalece, se ve como mero empobrecimiento: una vida cuantitativamente menos próspera (aunque pueda ser cualitativamente más rica). De hecho, si lo pensamos un poco, una parte importante de los debates en ecología política y en el antiecologismo de los últimos años lo que hacen es situarse en esa línea divisoria política decrecimiento-crecentismo, y ahí tenemos a una ultraderecha antiecologista gritando de manera cada vez más estridente: «queréis empobrecernos». Y frente a ella tenemos a los sectores (minúsculos en términos sociales) con una visión algo más ajustada de dónde estamos, y que por eso defendemos el decrecimiento. Nosotros les decimos: «queréis que nos convirtamos aún más en asesinos de lo que ya somos».
En resumen, el decrecimiento no es una cuestión más que podamos situar en el mismo plano que reciclar bien o eliminar los plásticos desechables. La cosa va de vida o muerte, de asesinar y ser asesinados. Decrecimiento o crimen, podríamos decir: ecocidio, genocidio, antropocidio
9. SIN CAMBIO SISTÉMICO ESTAMOS PERDIDOS
«El uso adecuado de la ciencia no es dominar la naturaleza, sino vivir en ella» –sentenció Barry Commoner en 1970, en su famosa alocución televisada por la CBS el 22 de abril, el primer Día de la Tierra. Ah, si pudiéramos superar el narcisismo de especie, la pulsión de dominio y el automatismo de la acumulación de capital…
Estamos llamando «transición ecológica» a algo que no es una transición ecológica. Estamos llamando «lucha contra el cambio climático» a algo que no lo es. Nuestra respuesta a los mayores peligros a que se ha enfrentado nunca la especie humana es desplegar una gigantesca ideología del «como si»: hagamos como si estuviésemos respondiendo de verdad… Palabras como greenwashing o «ecopostureo» se quedan cortas a la hora de captar esa realidad.
Estamos en un proceso de progresivo colapso ecosocial, beyond the limits: chocando con fuerza contra los límites biofísicos de la Tierra, y desbordándolos. La respuesta adecuada –si hubiera un mínimo de racionalidad ecosocial– sería un decrecimiento justo, más allá del capitalismo. Como las fuerzas que defendemos esto estamos en minoría (en minúscula minoría), el camino que se va siguiendo es muy diferente: auge de la ultraderecha (con su proyecto de violencia y exclusión), militarización de la sociedad, degradación democrática, guerras por los recursos… Eliane Brum pide «hoy, ya ahora, una respuesta a la altura de una especie en peligro de extinción», nuestra especie:
Los mensajes de esperanza, en la época actual, se limitan a ser ficción de mala calidad. Entramos en una época de total incertidumbre sobre cómo se comportará el sistema planetario ante la destrucción sistemática de la naturaleza, que, increíblemente, continúa. Tiempos como estos exigen que los adultos se comporten como adultos, algo que afirmo con poca o casi ninguna esperanza, ya que, como periodista, lidio con la realidad, que es la de generaciones de adultos frágiles, moldeados por el consumismo, que se derrumban ante cualquier crítica o adversidad y que prefieren el escapismo a afrontar las dificultades (Brum. 2021).
José Antonio Marina diagnostica una especie de impotencia confortable: «No hay esperanza en el futuro… pero bueno, ya me arreglo bien los fines de semana» (Hermoso, 2023). Sin embargo, se diría que hay cada vez más impotencia y cada vez menos comodidad. Yo mismo hablo, desde hace muchos años y pensando en el norte global, de confort dentro del crimen: pero va aumentando la proporción de crimen y menguando la de confort, incluso en los centros privilegiados del sistema…
Qué extravío caracterizar la ecología como una especie de bien de lujo –cuando nos ilustra sobre los aspectos más básicos de lo que somos y podemos ser… Llamamos al agua o al suelo «recurso natural», pero son vivos medios vitales. Llamamos al petróleo «recurso natural», pero es un regalo fósil recibido del pasado. Llamamos a las criaturas «recursos naturales», pero son vida que vive. No somos los amos de una hacienda esclavista; somos los huéspedes de la casa común. Y se trata de ser buenos huéspedes…
Se fantasea con un capitalismo que no sea capitalismo, y a eso lo llaman capitalismo verde y economía circular. Hemos hablado de decrecimiento con justicia: ello exige (ojalá las cosas fuesen más fáciles) superar el capitalismo… Ay, compañeros y compañeras: sin cambio sistémico estamos perdidos.
El artículo completo se puede leer en Kult-ur vol. 12, nº23, 2025 – pp. 49-68






Deja una respuesta